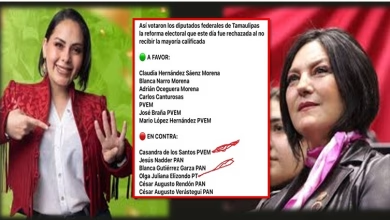El otro gallo | Dejar de llorar

Durante los primeros años de mi vida escolar era mi madre la que me llevaba al colegio y la que se quedaba en la ventana afuera del salón de clases hasta que dejara de llorar, era pequeña y había ingresado a primero de primaria. Un día mi madre me llevó pero ya no se quedó como siempre en la ventana y claro está, aunque lloré la maestra se encargó de regañarme lo suficiente sin consolarme para que me callara.
Conforme fui creciendo mi madre dejó de llevarme y fue el “camión grande” como yo le decía, el encargado de llevarme y traerme del colegio. Cambios de vida que dejaron en claro que los tiempos en que mi madre me llevaba al colegio jamás regresarían por más que llorara, el tiempo no se detendría así que solo tenía una opción: adaptarme para dejar de llorar.
Todos conocemos la frase renovarse o morir, en alguna etapa de nuestra vida la hemos empleado como justificante de nuestras decisiones al cambiar de dirección. La adaptabilidad al medio donde nos desenvolvemos implica algo más que nuestra comprensión del ambiente y nuestra integración al mismo, implica reconocer que la única constante en la vida es el cambio permanente.
Sectores enteros de la sociedad como el de la educación, la impartición de justicia y el sistema de seguridad social, entre otros, han cambiado sus esquemas a las necesidades actuales para poder mantenerse vigentes y de igual manera, las empresas saben que dentro de la diversificación está su supervivencia.
A nivel personal, los empleados saben y reconocen que la adaptabilidad a las nuevas formas de trabajo es básica no sólo para mantener el empleo, sino para poder ascender. La resistencia al cambio y el apego al dogma «siempre se ha hecho así» ha traído innumerables consecuencias tales como despidos y hasta mociones de huelga, y todo por no desear esforzarnos un poco más pues consideramos que los cambios son un retroceso, un volver a aprender, lo cual nos convierte de nueva cuenta en aprendices de algo donde nos considerábamos eminencias y sin embargo, cuando el cambio es bien comprendido, lo consideramos como una posibilidad de expandir nuestros horizontes.
La apertura a nuevos conocimientos nos posibilita crecer y enriquecer nuestro acervo , proporcionándonos satisfacciones inimaginables cuando alcanzamos a manejar ese nuevo nivel, pero en una sociedad donde se prefiere seguir a liderar, criticar a construir y menospreciar a alabar, es común que se tenga resistencia a aprender sobre todo cuando no se nos recompensa pecuniariamente.
Parece ser que fuésemos focas en un acuario donde aprendemos los trucos siempre que obtengamos un pescado a cambio. La cultura de la recompensa por el trabajo realizado la consideramos condicionante para nuestra acción, todo lo cual aunado a nuestra continua ambición, provoca que busquemos mil y un formas de evadir los cambios produciéndose una lucha interna donde se involucran el ego, la ambición y el miedo.
El ego por mantener nuestro estatus de «sabelotodos»; ambición, por querer obtener algo que amerite el esfuerzo y el miedo a fracasar y es este último quizá el elemento de más peso en esta lucha, pues tememos al ridículo ante los demás si llegamos a fracasar en ese intento; tenemos miedo a ser señalados por preguntar lo que no sabemos y es eso lo que nos mantiene apegados a lo conocido y limitados dentro de nuestra propia cárcel que provoca a un tiempo nuestra ruina interna y externa.
La vida es un cambio constante desde que nacemos hasta que morimos y eso lo tomamos de la manera más natural, aceptándolo como un hecho irrefutable sin resistirnos ¿por qué entonces mantenemos la necedad en otros aspectos de nuestra vida como en nuestras relaciones o nuestro trabajo?
Considero que evolucionar no es sólo crecer sino adaptarse sin mayor resistencia que la que el propio aprendizaje del cambio proporciona, sabiendo que la única manera de sobrevivir es la adaptabilidad al medio y a las circunstancias para poder así, como yo, dejar de llorar.
Fuente: El sol de Tampico