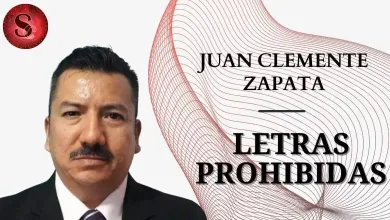SIRVIENTAS

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los asistentes a las marchas anti AMLO prefiguran su pertenencia social como la simple organización de un rally. “Somos estéticamente superiores”, dice un joven de Monterrey que especifica sin esperar réplica, “porque ustedes son mugrosos, con harapos y feos”. La primera es el 30 de mayo, a un año cinco meses del gobierno electo. Desde los autos agitan banderas, despliegan sus consignas: “No al comunismo, el abortismo, la pederastia”. Piden la renuncia del presidente y se expresan hartos de algo llamado “mozimismo”, que provoca burlas, atizadas por la ausencia de ortografía que cobija el vacío de ideas (hasta la fecha no hay definición satisfactoria de la doctrina aludida). Pero lo notable no es su carácter involuntariamente humorístico, sino las formas en que se muestra, en orden de aparición, una identidad de pertenencia social: un líder empresarial (Gilberto Lozano) que acude el 12 de noviembre de 2019 a pedirle a los soldados de la Séptima Zona Militar, en Escobedo, Nuevo León, que den un golpe de Estado; el 5 de abril el mismo personaje regiomontano llama a “derrocar a la razón y causa de la destrucción de la libertad”, el presidente de la República; se normalizan el uso de la violencia verbal que implica quitar por la fuerza al primer mandatario: algunos excandidatos a ser independientes autofiltran conversaciones en que delinean un plan golpista que incluye “convencer en corto” a los magistrados que revisan los amparos contra las decisiones presidenciales, presentar en cada distrito electoral alianzas anti AMLO y salir a protestar en coche, como hace Vox en España; se ensaya el posible discurso político de una facción que nunca ha necesitado tenerlo, que no tiene demandas sino quejas, que todavía confunde lo político con el desagrado personal. Pero una consigna en una cartulina verde sobre la ventana de un Cruze Chevrolet (11 de junio) parece resumir la pertenencia como rally: “Quiero un lugar donde las sirvientas no sean mi autoridad”.
Una primera reacción frente al paroxismo es entender que el consentimiento hacia el estado de cosas del viejo régimen no sólo fue una obediencia de los ejecutivos de empresas, burócratas dorados, heterosexuales, blancos colgados de un apellido público, es decir, de los hijos del privilegio. Los manifestantes seguramente no eran dueños de factureras, empresas fantasma o merecedores de que se les condonaran impuestos. No creo que, al menos la mayoría, proteste en contra de las medidas contra la corrupción y el lavado de dinero, aunque sí creen que la “extinción de dominio” del crimen organizado es un riesgo de que les expropien algo de lo que nunca obtuvieron utilidades. Son, sobre todo, los hijos subalternos a las puertas de la promesa de una fantasía: la proximidad con los adinerados atisba mi futuro adinerado, el país que se ha ido es el que viví como una ininterrumpida ausencia de conflictos, antes de esa era geológica, llamada “la polarización”. Se anhela “un lugar”, como dice la consigna garabateada para salir a protestar, porque no es más que el ensueño de lo que nunca tuviste. Los manifestantes no son, en forma alguna, los que dominan sino los que consienten en la promesa nunca cumplida de la obediencia. Esa deuda no puede saldarse en un país sino en un lugar cuya indefinición refuerza el carácter mítico de la vida buena que traería consigo ser emprendedor, aprender inglés y computación, trabajar 15 horas, ceder, acatar y someterse a las reglas de la superación personal.
Por ello, una buena parte de los asistentes está enojada con un personaje inventado: un dictador, un “comunista”, un “irresponsable”. El odio de clase hacia las sirvientas es posible en la medida en que la propia servidumbre que los manifestantes practicaron con devoción en sus oficinas como empleados o en sus negocios endeudados, no trajo frutos más allá de la paz de la autocontinuidad. Lo que ahora se llama “neoliberalismo” los esclavizó sin avisarles que iba a fracasar. Y jamás recibieron nada a cambio de su lealtad; la mano invisible del mercado, en realidad, nunca se presentó a trabajar. Enfocan el odio a su propia credulidad en una dimensión que los sostiene en cierto escalón de superioridad jerárquica: los patrones de las sirvientas.
Quizá todo empezó cuando malentendieron que votar era como contratar a un empleado y no elegir a una autoridad legítima. Creyeron la idea –tan de los dueños de las corporaciones– de que el poder político trabajaba para ellos, como sucedió desde el alemanismo. Por lo tanto creyeron en la leyenda –evidencia para los realmente poderosos– de que los representantes eran criados. Como en la idea original y nunca terminada de la sátira de Jonathan Swift, Instrucciones a los sirvientes (1745), los miembros del Congreso, los jueces y el Ejecutivo no eran más que mayordomos, cocineras, lacayos, cocheros, mozos, administradores de la casa, porteros, recamareras, doncellas, señoras de la limpieza, lecheras, ayas, lavanderas, amas de llaves e institutrices. Estando el poder en el dinero, los demás eran administradores. Por ello, no importaba su honradez ni inteligencia social, sino el “porte”, es decir, que se viera bien, como al mayordomo al que se le cuelga la ropa en la puerta de entrada. Y, sin importar la elección, se le podía despedir si no atendía las instrucciones.
La referencia a las sirvientas ha rondado desde el inicio a esta era de cambios en México. Comenzó con la película Roma de Alfonso Cuarón (2018) y continuó con la incorporación de las trabajadoras del hogar a la seguridad social y el crédito. En una emisión de su extinto programa de televisión en Canal Once, Hernán Gómez documentó la reacción de las “patronas”:
–Ya quisiera yo un salario así que te lo echas todo a la bolsa –dice la empleadora–, donde te regalan todo, hasta ropa que uno les da.
–¿Qué tanta confianza le tienes? –pregunta la reportera.
–Tomo mis precauciones: todo bajo llave. No le abro la puerta al diablo.
–Le damos todo –dice otra señora–: comida, techo y champú. Ahora quieren que les paguemos hasta las vacaciones. No estoy de acuerdo.
El “lugar” de la fantasía donde no había conflictos es el mito de la familia, donde nada es político y todo es privado, donde los empleados de la casa son “como parte de ella”, es decir, están considerados aunque nunca incluidos. Ese “lugar” está fuera de la historia y de las valencias del dolor. El sentimentalismo sustituye a la justicia: la queremos, la tratamos casi como si hubiera sido un pariente, incluso podemos ofrendarle fantasías sexuales de usar y desechar. Ser “como” sustituye los derechos de los desiguales por una compensación emocional que se sigue pensando como bondad. Por ello, que el tema de las sirvientas metaforice la llegada de López Obrador a la Presidencia, pone en tensión el tema del “como si fuera” en el que vivió el país dictado por los privilegiados.
El privilegio se mide en qué tan invisible es para su beneficiario. Se tiende a generalizar una actitud individual para negarlo: “Yo he -obtenido todo por mi esfuerzo, no por dádivas del gobierno”, “Nunca he creído que los morenitos estén en desventaja por -serlo, pero si empezamos a fijarnos en eso, todos discriminamos. A mí me dicen ‘güerita’ en el mercado”. Se detecta una incertidumbre casi inconsciente en una automarcha que no tiene demandas salvo que “ya se vaya” el presidente electo. Simbólicamente se han variado –al menos en la ilegitimidad de la riqueza mal habida– las coordenadas del privilegio y parece una amenaza al “lugar” que se ocupa. Qué tal que no me lo merezco. Qué tal que por el colegio al que fui, mi apellido, mi color de piel, mi código postal, sí tuve ventajas sobre los demás. Qué tal que no todo fue mi talento y mi astucia. La reacción defensiva y puramente emocional de rabia ante la incertidumbre de una fantasía que no tuvo ya un lugar.