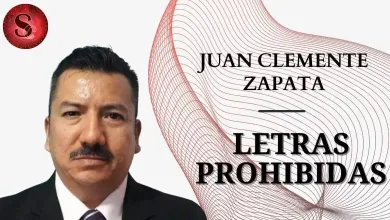Aquellos «puentes» largos

XAVIER VELASCO
Decuerdo que en la infancia los “puentes” solían ser un regalo feliz del almanaque. Siempre que el día festivo caía en martes o jueves, acariciaba uno la posibilidad de tampoco ir a clases el lunes o el viernes, lo cual se confirmaba en su momento bajo una tempestad de algarabía infantil. No ir al colegio el 4 de febrero, el 6 de mayo o el 21 de noviembre era como apropiarte de un premio inmerecido, con plena aprobación de tus mayores. Por eso hasta los peores estudiantes —y ellos en especial— conocían de memoria las fechas importantes del calendario cívico: todas significaban uno o dos días de faltar a clases. ¿Qué otro tema iba a ser más importante? Jamás supe de un niño que invirtiera el preciado día de asueto en celebrar la gesta de Cristóbal Colón, la victoria de Ignacio Zaragoza o el natalicio de Benito Juárez (rarísimo, este último festejo). Ya bastante pesadas y engorrosas eran las ceremonias patrioteras que nos enjaretaban cada lunes, a primera hora, con un frío endemoniado, para encima aburrirnos a propósito. ¿Serían tan ilusos nuestros profesores para esperar que al menos uno de nosotros fijara su atención en las lecturas sosas y monocordes que hacían otros niños (las estrellas del día) a través de un megáfono que habría hecho gangoso el timbre de un barítono? En todo caso un día llegaba nuestro turno y la voz nos temblaba más aún que las rodillas, como si no supiéramos que de cualquier manera ni quién fuera a enterarse. ¿Dónde tienen los niños la cabeza? Donde les da la gana, por supuesto. De aquellas ceremonias escolares recuerdo especialmente a las palomas. Eran una parvada de no más de quince, asistían al evento alineadas en lo alto de la mole escolar —tres pisos que a esa edad parecen seis— y a cada tanto se lanzaban juntas a la envidiable hazaña de sobrevolarnos. Ocho, doce, catorce vueltas circulares que mis ojos seguían con mustiedad triunfante, mientras me entretenía fantaseando con sus probables diálogos en las alturas. ¿“Pobres niños”, dirían? ¿“Qué estúpidos”, tal vez? “¿Por qué no los cagamos?” Sólo eso nos faltaba, finalmente. La Historia suele ser asunto apasionante, no así las ceremonias oficiales. ¿Quiénes, por cierto, además de los niños, necesitan soplarse horas innumerables de discursos vacíos a los que no conceden la menor atención? Los políticos, claro. Gente poco apreciada por mis mayores, según los escuchaba despotricar en cada oportunidad. “Hipócritas.” “Rateros.” “Lambiscones.” “Farsantes.” Esas y otras lindezas les decían, aun si eran legión las voces públicas que los ensalzaban. Engolados, solemnes, domingueros, armados de escuditos tricolores, aprendí a verlos siempre con desconfianza: no había que ser analista político, y de hecho ni siquiera terminar la primaria, para entender que muchos de esos tiesos eran beneficiarios desfachatados del fervor desmedido por los símbolos patrios. A juzgar por sus ínfulas de estatua, ellos eran La Patria y el resto apenas niños distraídos. Una de las señales que identifican a las grandes mentiras es que suelen soltarse con solemnidad, de modo que a nadie entre los presentes se le ocurra ponerlas en tela de juicio. Somos solemnes al hacer juramentos, tanto más cuanto menos vayamos a cumplirlos. ¿Y no es acaso el Himno Nacional una larga retahíla de promesas sonoras y severas que llegada la hora jamás haríamos buenas? Lo dice Javier Cercas en El impostor: “Igual que el énfasis en la valentía delata al cobarde, el énfasis en la verdad delata al mentiroso.” Esperar que los niños hagan parte de un idilio falsario y obligado sería tanto como tratar de impedir que tantos entusiastas acaben arañando las paredes en la noche del 15 de septiembre. Cada uno festeja como puede todo aquello que encuentra digno de celebrarse, como sería el caso de la hueva que te has ganado a pulso. Sé que es deficitario, puede que antipatriótico, pero sigo añorando aquellos puentes largos en los que celebrábamos la pura libertad, sin juramentos ni letras mayúsculas.
Fuente: Milenio